Hace un par de semanas fui invitado por la Organización VEMOS CON EL CORAZÓN a una cata – maridaje con la temática de Thanksgiving. En ésta se resaltaron piezas de arte que recuperan el valor de la ausencia para reconocer lo que se tiene y hablamos también de varias obras musicales cuya temática es la tierra y nuestros orígenes; y dentro de la curaduría musical incluimos el álbum The Last Waltz como una metáfora del agradecimiento tras una gran carrera musical.
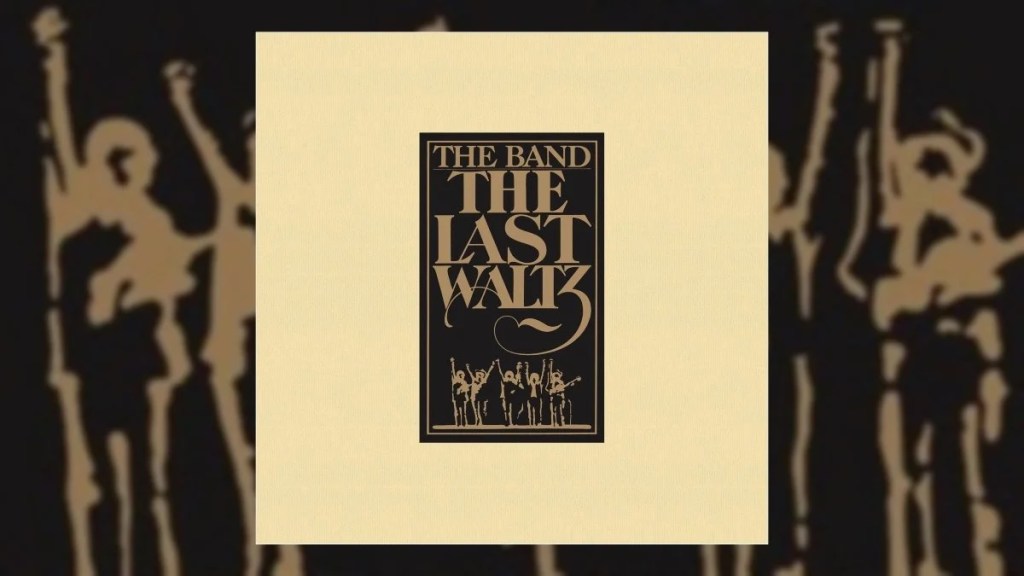
El 25 de noviembre de 1976, mientras en Estados Unidos se celebraba Thanksgiving, The Band subió por última vez a un escenario como si se tratara de una cena familiar. No hubo fuegos artificiales ni gestos épicos, solamente gratitud. Gratitud por la música, por el camino compartido y por una historia que ya pesaba demasiado como para seguir cargándola. The Last Waltz nació de esa noche como un gran concierto que fue concebido no como despedida estruendosa, sino como un ritual de cierre.
Llevarlo a cabo en Thanksgiving no fue una casualidad. La fecha reforzaba la idea de comunidad, de regreso a los orígenes, de reconocimiento mutuo. The Band entendía la música como un acto colectivo, casi doméstico, y ese último concierto en el Winterland Ballroom de San Francisco fue su forma de dar las gracias: a las canciones, al público y a quienes los acompañaron desde el inicio.

La historia de The Band comienza mucho antes, en la carretera. Antes de ser The Band, fueron el grupo de acompañamiento de Ronnie Hawkins, un grupo de músicos jóvenes, curtidos en bares y giras interminables, conocidos simplemente como “la banda”. Cuando Bob Dylan los llamó a mediados de los sesenta para acompañarlo en su polémica transición del folk acústico al rock eléctrico, el nombre se quedó. No hacía falta otro, eran simplemente conocidos como la banda, la que sostenía, la que escuchaba, la que entendía que el protagonismo podía repartirse.
Con Dylan vivieron una de las etapas más decisivas de la música popular. Las giras de 1965 y 1966, marcadas por abucheos y tensiones, los formaron en el caos. Más tarde, en el retiro casi mítico de Woodstock, grabaron lo que hoy conocemos como The Basement Tapes. Ahí se consolidó algo fundamental, The Band no solo acompañaba, también narraba. Aprendieron de Dylan la libertad lírica, pero conservaron una voz propia, arraigada en historias de pueblos, derrotas silenciosas y memorias compartidas.

Cuando finalmente publicaron el grandioso álbum Music from Big Pink, quedó claro que no eran un grupo más del auge psicodélico. Mientras otros miraban hacia el futuro, ellos miraban hacia las raíces, al blues rural, al gospel, al country, a las baladas de frontera. Cantaban como si recordaran algo que nunca vivieron, pero que sentían profundamente. Ese gesto los volvió únicos, los grandes pioneros del rock sureño.
The Last Waltz recoge todo eso. No es un desfile de estrellas —aunque las hay— sino una reunión de viejos amigos. Bob Dylan, Joni Mitchell, Van Morrison, Muddy Waters, Neil Young, Eric Clapton, cada aparición parece un agradecimiento mutuo, una forma de decir “estuvimos ahí”. La música fluye con la serenidad de quien sabe que no tiene nada que demostrar. Lo que más me impresiona, incluso después de tantas revisiones, es el virtuosismo sin ostentación. Aquí no hay solos interminables ni gestos de ego. Hay oficio. Rick Danko canta como si cada frase le costara algo físico; Levon Helm convierte la batería en un instrumento narrativo, marcando el pulso de historias que parecen venir de otro siglo; Garth Hudson, casi inmóvil detrás de sus teclados, despliega una arquitectura sonora que sostiene todo el edificio; Robbie Robertson toca y compone con la contención de quien sabe que una nota bien puesta dice más que un despliegue técnico. Todo suena preciso, pero vivo. Ensayado, pero humano.
Todas las canciones en este álbum en vivo son una joya de la historia de la música contemporánea, y es misión imposible seleccionar algunas de “las mejores”. Las canciones —“The Weight”, “Up on Cripple Creek”, “The Night They Drove Old Dixie Down”— no buscan el impacto inmediato. Funcionan como relatos compartidos alrededor del fuego. Y cuando aparecen los invitados, no siento que entren estrellas, sino viejos amigos que conocen la casa. Dylan, Joni Mitchell, Van Morrison, Muddy Waters, Neil Young: cada uno se integra al flujo natural del concierto, como si el virtuosismo colectivo estuviera al servicio de algo más grande que el lucimiento individual.
Por fortuna, Martin Sorsese registró casi todo en cámara y al final nos regalo una producción documental de esa noche. Martin Scorsese entendió perfectamente ese equilibrio entre los grandes artistas. La cámara no invade; observa. Deja que los músicos respiren, que los silencios existan. Entre canciones, las entrevistas revelan cansancio, lucidez, conciencia del final. No percibo tragedia, sino aceptación. The Band parece saber que seguir tocando juntos sería traicionar aquello que los hizo únicos.
En YouTube se pueden encontrar muchos clips de las canciones de esta noche, y la película completa se puede rentar en plataformas como Amazon Prime y Apple TV. Aquí les comparto una de las canciones finales en donde podemos apreciar la cantidad de artistas que se reunieron para hacer un tributo en vida a esta enorme banda.
Con el paso de los años, The Last Waltz se ha vuelto para mí una referencia inevitable cada vez que pienso en cómo cerrar un ciclo. En una industria que suele alargar las historias más allá de su verdad, The Band eligió irse en el momento justo. Thanksgiving fue el marco perfecto, una noche para mirar atrás, agradecer y levantarse de la mesa con dignidad.
Y aunque se lleva cabo en Thanksgiving, encaja muy bien también en el fin de año; es una celebración para cerrar ciclos y reiniciar por caminos andados pero también por senderos inexplorados. Por eso regreso una y otra vez a este concierto. Porque The Last Waltz no celebra el final, sino el recorrido. Y me recuerda que, a veces, el mayor virtuosismo no está en tocar más fuerte o más rápido, sino en saber cuándo decir gracias y bajar del escenario.

Dejar un comentario